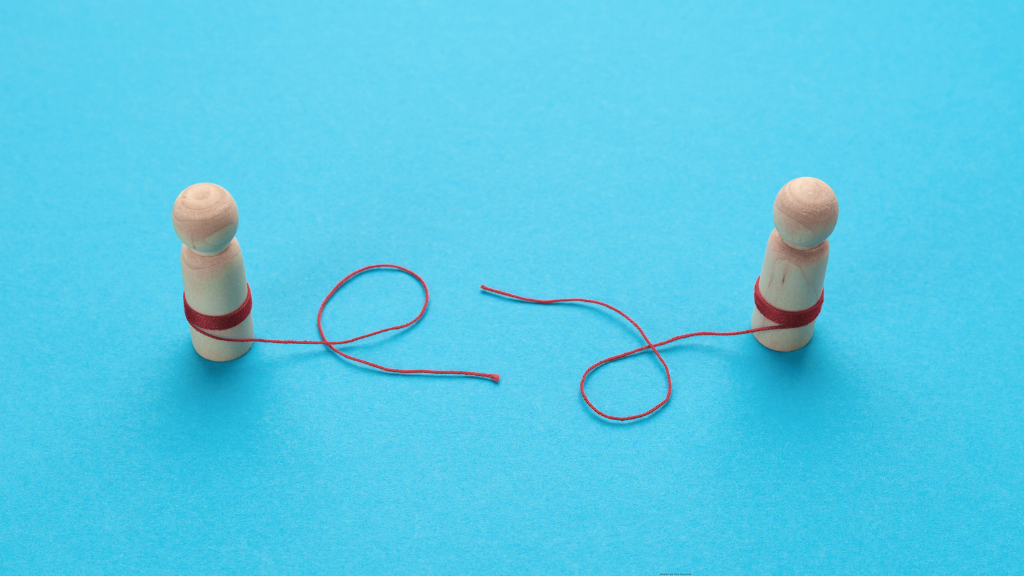
LA VIOLENCIA INVISIBLE DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Existe una violencia peculiar que no se manifiesta en gritos ni en prohibiciones explícitas. Habita en el espacio entre lo dicho y lo que debería haber sido comprendido. Reside en la distancia entre el mensaje transmitido y la experiencia de quien lo recibe. No deja marcas visibles, no genera procesos laborales, no aparece en encuestas de clima — y precisamente por eso se perpetúa con una eficiencia aterradora en las estructuras corporativas contemporáneas.
Hablamos de la arquitectura comunicacional que funciona como dispositivo de selección: determina quién pertenece y quién solo está de paso, quién fue considerado en el diseño del mensaje y quién deberá realizar un esfuerzo cognitivo adicional para decodificar aquello que, para otros, fluye con una naturalidad desconcertante. La cuestión no es semántica. Es existencial. Porque toda elección de lenguaje lleva consigo una ontología implícita — una visión sobre quién merece ser considerado interlocutor legítimo y quién figura solo como destinatario accidental.
Cuando una organización estructura sus sistemas comunicacionales, no está simplemente definiendo protocolos de transmisión de información. Está, fundamentalmente, delimitando fronteras de pertenencia. Está inscribiendo —en las palabras, en las estructuras sintácticas, en los formatos y en los presupuestos no declarados— una jerarquía de relevancias humanas. Y lo más perturbador: lo hace frecuentemente sin intención maliciosa, solo reproduciendo automatismos culturales que jamás fueron sometidos al escrutinio reflexivo.
Piensa en la naturalidad con que las corporaciones reproducen patrones comunicacionales que presuponen un destinatario ideal: alguien con tiempo lineal disponible, que procesa información en formatos visuales complejos, que domina códigos corporativos específicos, que posee trayectorias profesionales sin interrupciones, que se reconoce en ejemplos familiares normativos, que experimenta el mundo a través de parámetros neurológicos considerados “estándar”. Ese destinatario fantasma —que rara vez corresponde a la diversidad real de las personas que componen la organización— se convierte en el molde invisible a partir del cual se estructura toda la comunicación.
¿Qué sucede, entonces, con aquellos que no encajan en ese molde? Reciben el mensaje, pero junto con él reciben también un recado paralelo, no verbalizado, pero perfectamente comprensible: ustedes no fueron considerados cuando esto fue construido. Su existencia específica, sus necesidades particulares, sus modos singulares de procesar información no estaban en el horizonte de quien diseñó este sistema. Pueden participar, pero siempre como invitados que deben adaptarse a los códigos de la casa —nunca como habitantes legítimos cuyas especificidades moldean la propia arquitectura del espacio.
Cuando la Exclusión Ocurre sin Anuncio: Casos Reales de Invisibilidad Estructural
Esta dinámica se manifiesta de formas sorprendentemente sutiles y cotidianas. Toma el caso de Renata, ingeniera con quince años de experiencia en infraestructura de redes, recientemente diagnosticada con TDAH. Recibe el comunicado sobre cambios en los procesos de aprobación de proyectos: ocho páginas de texto corrido, enviadas a las 18:23 de un viernes, con cinco enlaces a documentos complementarios que remiten a otros anteriores. No hay síntesis ejecutiva. No hay estructura visual clara. No hay jerarquía de información. Para Renata, eso no es solo un correo denso —es una maratón cognitiva que consumirá el doble de tiempo que para colegas neurotípicos, dejándola exhausta y con la sensación persistente de que “debería poder procesar esto más rápido”.
El mensaje técnico llegó. La información está allí. Formalmente, todos fueron comunicados. Informalmente, Renata recibió otro mensaje: su modo específico de procesar información no fue considerado lo suficientemente relevante como para influir en cómo se estructuró esta comunicación.
O considera el formulario de inscripción para el programa de sucesión de una multinacional. Entre las preguntas obligatorias: “nombre del cónyuge”, “cantidad de hijos”, “escolaridad del padre y de la madre”. Para Marcelo, profesional competente en relación homoafectiva sin hijos, criado por su abuela tras abandono parental, el formulario no recolecta solo datos —comunica que su configuración existencial es una desviación estadística que debe ser acomodada en campos no diseñados pensando en historias como la suya. Él rellena, adapta, inventa respuestas que quepan en las casillas disponibles. Técnicamente, participó en el proceso. Simbólicamente, se le informó que tuvo que contorsionarse para encajar.
La gerente de operaciones Laura vive otra faceta de esta exclusión estructural. Madre soltera de tres niños, trabaja en turnos porque necesita estar presente en los horarios de salida de la escuela. Cuando la dirección anuncia el nuevo programa de liderazgo —con encuentros presenciales semanales a las 19:00 y un módulo intensivo de inmersión en fin de semana— el mensaje formal es “inversión en el desarrollo de talentos”. El mensaje que recibe Laura es otro: “este programa fue diseñado para quienes tienen estructuras domésticas que permiten ausencias nocturnas y de fin de semana”. Podría, técnicamente, “organizarse”. Podría pedir favores, contratar cuidadores temporales, hacer malabares. Podría —y probablemente lo hará, con costo emocional y financiero desproporcionado. Lo que no puede es cambiar el hecho de que su realidad no estaba en el horizonte de quien diseñó las condiciones de acceso a esa oportunidad.
Estos no son casos extremos. Son manifestaciones cotidianas de cómo los sistemas comunicacionales y procedimentales operan exclusiones silenciosas a través de presupuestos no declarados sobre quién es el profesional “estándar” merecedor de consideración en el diseño de las estructuras organizacionales.
El Jerga como Capital: Cuando Complejizar es Estrategia de Distinción
Aquí reside una de las dinámicas más perversas de la comunicación corporativa contemporánea: la transformación deliberada de la claridad en hermetismo, de lo accesible en excluyente.
Observa la proliferación de expresiones importadas que colonizan los ambientes organizacionales brasileños (y hispanohablantes) con velocidad epidémica: “vamos a hacer un deep dive en el core business para delivery de outcomes alineados a los stakeholders, asegurando mindset ágil y approach data-driven en el touchpoint crítico de esta jornada de transformación”. Pausa. Respira. Intenta traducir eso para alguien que trabaja hace veinte años en la misma empresa, con contribuciones fundamentales, pero sin haber pasado por el bautismo lingüístico de las escuelas de negocios o consultorías globales.
¿Qué acaba de ocurrir? Una frase que podría significar “analicemos en profundidad nuestra actividad principal para entregar resultados alineados con las personas involucradas, manteniendo agilidad y decisiones basadas en datos en el momento crucial de este cambio” fue convertida en código restringido. Y este código no es neutro. Funciona como contraseña de acceso. Como marcador de pertenencia a determinada casta profesional. Como señalizador de que posees el capital cultural adecuado para transitar en los círculos donde realmente se toman decisiones.
La defensa de la complejidad innecesaria como signo de sofisticación revela, en realidad, un mecanismo sofisticado de distinción social trasplantado al capitalismo cognitivo. Quien domina el código hermético señala capital cultural elevado y, por tanto, legitimidad para ocupar posiciones de poder decisorio. Quien tropieza con él, aun poseyendo expertise técnica profunda o experiencia valiosa, es reclasificado silenciosamente como “desactualizado”, “resistente al cambio” o “con dificultad para seguir las transformaciones”.
Ve el caso emblemático de Roberto, especialista en logística con tres décadas de experiencia operacional, responsable de optimizaciones que ahorraron millones a la empresa. Cuando nuevos ejecutivos llegan hablando de “sinergia cross-funcional para unlock de eficiencias a través de quick wins en pipeline de iniciativas prioritarias”, Roberto no entiende que están proponiendo exactamente lo que él hace hace años con otro vocabulario. Percibe, con incomodidad creciente, que su lenguaje directo —“integremos las áreas para eliminar desperdicios y empecemos por las mejoras rápidas más importantes”— suena anticuado, insuficientemente sofisticado, inadecuado para las salas donde se discute estrategia.
La violencia aquí no está en que Roberto no comprenda términos en inglés. Está en convertir el dominio de esos términos en prerrequisito tácito para ser tomado en serio, incluso cuando la sustancia de la contribución es idéntica. Está en usar el lenguaje como filtro que separa a quienes “piensan estratégicamente” (léase: hablan el jerga correcto) de quienes son “demasiado operativos” (léase: usan español claro).
Este fenómeno se intensifica en reuniones donde la performance lingüística sustituye la claridad conceptual. Alguien presenta un proyecto diciendo que va a “potencializar el awareness de la marca en el target a través de omnichannel experience con foco en customer centricity y leveraging de assets digitales para maximizar engagement”. Todos asienten. Nadie pregunta “¿qué, exactamente, vas a hacer?”. Porque preguntar sería admitir que no domina el código. Sería exponerse como alguien que necesita traducción. Sería señalar que no pertenece al círculo de quienes hablan naturalmente esta lengua franca globalizada del management contemporáneo.
Y así, reuniones enteras ocurren donde nadie comprende completamente lo dicho, nadie se atreve a pedir aclaración, y todos salen con la sensación difusa de que entendieron lo suficiente —o de que la falla en comprender plenamente es deficiencia personal, no problema de comunicación. La claridad se sacrifica en el altar de la performatividad lingüística. ¿Y el costo? Decisiones basadas en malentendidos, alineamientos superficiales, ejecuciones que divergen de lo pretendido porque nadie comprendió realmente lo propuesto bajo las capas de jerga industrializada.
La Banalización del Sufrimiento: Cuando los Diagnósticos se Convierten en Adjetivos Descartables
Pero hay una dimensión aún más insidiosa en esta dinámica: la banalización del sufrimiento a través del lenguaje cotidiano. Cuando diagnósticos clínicos se convierten en adjetivos de estrés —“estoy tan TOC con esta organización”, “este plazo me está dejando bipolar”, “necesito remedio para aguantar esta reunión”, “solo un autista no captaría esa indirecta”— opera una doble violencia.
Primero, trivializa experiencias reales de sufrimiento, transformando condiciones complejas en figuras de lenguaje descartables. Segundo, refuerza el estigma de que estas condiciones solo son aceptables cuando se metaforizan —es decir, cuando no son reales.
Marina vive esto diariamente. Diagnosticada con trastorno bipolar hace cinco años, gestiona la condición con tratamiento riguroso y es profesional de alto desempeño en su área. Cuando escucha a colegas decir “esta cambio de dirección me dejó bipolar” para describir indecisión administrativa, o “el gerente está bipolar hoy, por la mañana aprobó y por la tarde cambió de idea”, experimenta algo más allá del malestar: la percepción aguda de que su condición real fue convertida en caricatura que describe inestabilidad temperamental banal.
Para quienes conviven efectivamente con estas condiciones, el ambiente deja de ser seguro en el momento en que perciben que su realidad fue transformada en recurso retórico para describir el malestar temporal de otros. El mensaje implícito es devastador: tu existencia solo es tolerable cuando no es literal. Cuando se manifiesta de hecho, se convierte en problema, limitación, algo que exige “adaptaciones especiales” —nunca una dimensión legítima de la diversidad humana que debería estar naturalmente contemplada en el diseño de los sistemas organizacionales.
Lo mismo ocurre con expresiones aparentemente inofensivas que pueblan las conversaciones corporativas: “te pusiste autista con esos detalles”, “no hace falta ser TOC con el formateo”, “esta reunión es tan TDAH, nadie logra enfocarse”. Cada una de estas frases lleva el mensaje de que las neurodivergencias son defectos, exageraciones, problemas —no modos legítimos de experimentar y procesar el mundo.
Carlos, diseñador con diagnóstico de autismo de nivel de soporte 1, es excepcional percibiendo patrones visuales e inconsistencias que otros no detectan —habilidad que ya salvó proyectos de errores costosos. Cuando escucha “no te pongas autista con eso” como sinónimo de “no seas excesivamente detallista”, comprende que su forma específica de procesar información es vista como patología a evitar, no como diversidad cognitiva que agrega valor. La empresa se beneficia de su neurodivergencia en la práctica, mientras la ridiculiza en el lenguaje cotidiano.
¿Por Qué la Simplicidad es Tan Amenazante?
Esta percepción nos conduce a una pregunta fundamental: ¿por qué tantas organizaciones resisten la simplicidad comunicacional? ¿Por qué la claridad se confunde frecuentemente con superficialidad, y la complejidad innecesaria se interpreta como sofisticación intelectual?
La respuesta revela dinámicas de poder perturbadoras. El lenguaje hermético funciona como dispositivo de distinción. Separa a quienes dominan los códigos de quienes deben descifrarlos. Establece jerarquías sutiles entre iniciados y profanos. Sirve como marcador de pertenencia a determinados círculos. Sobre todo, enmascara la ausencia de sustancia: es mucho más fácil parecer profundo siendo oscuro que ser claro teniendo algo genuinamente relevante que decir.
Simplificar la comunicación sin empobrecer el contenido exige, paradójicamente, un dominio mucho mayor que producir textos rebuscados y estructuras sintácticas laberínticas. La claridad demanda rigor. Precisión conceptual. Capacidad de destilar esencias sin perder complejidad. Es infinitamente más difícil —y por eso mismo, mucho más revelador— que la producción de documentos corporativos que funcionan como rituales de exclusión camuflados de formalidad profesional.
Cuando una presentación ejecutiva utiliza veinte diapositivas repletas de gráficos superpuestos, tablas densas y texto en fuente ocho para transmitir tres insights principales, no está demostrando profundidad analítica. Está demostrando incapacidad de sintetizar —o peor, usando complejidad visual como cortina de humo para ocultar la fragilidad conceptual de la propuesta. Las audiencias son bombardeadas con información en la esperanza de que la cantidad compense la falta de claridad estratégica.
El fenómeno se repite en políticas organizacionales escritas en juridiqués corporativo incomprensible, en procesos descritos mediante diagramas de flujo que requieren maestría para descifrar, en manuales de conducta que nadie lee porque están intencionalmente construidos para no ser leídos —solo para proteger jurídicamente a la organización en caso de que alguien alegue “no sabía de las reglas”.
La Ilusión de la Neutralidad: Cuando el Estándar Revela sus Elecciones
Pero aún existe la exclusión que se disfraza de neutralidad técnica. El uso recurrente de masculinos genéricos, progresiones de carrera estructuradas para trayectorias lineales sin interrupciones, beneficios diseñados para configuraciones familiares específicas, se defienden frecuentemente como “tradición de la lengua”, “estándar administrativo” o “modelo históricamente establecido” —como si fueran territorios neutros, libres de perspectiva.
No existe neutralidad en el lenguaje ni en los sistemas. Toda elección comunicacional y procedimental favorece ciertos modos de existir mientras invisibiliza otros. Cuando una organización opta sistemáticamente por masculinos genéricos en las comunicaciones, por ejemplos que presuponen trayectorias profesionales ininterrumpidas, por imágenes institucionales que reproducen representaciones homogéneas de liderazgo, no está siendo neutra. Está eligiendo activamente quién estará en el centro de la narrativa institucional y quién deberá realizar el trabajo cognitivo constante de traducción y adaptación.
Júlia lo experimenta visceralmente. Única mujer en liderazgo técnico en su área, ha perdido la cuenta de cuántas veces leyó comunicados sobre “los gerentes y sus equipos”, “el líder y sus decisiones”, “el profesional que desea crecer”. Técnicamente, sabe que está incluida en esos genéricos masculinos. Simbólicamente, cada vez que lee esas construcciones, debe hacer el ejercicio mental de insertarse en una categoría lingüística que no la reconoce espontáneamente. Es trabajo cognitivo adicional. Es recordatorio constante de que el estándar presupuestado no contempla su existencia como punto de partida natural.
Lo mismo ocurre con sistemas de evaluación de desempeño que penalizan brechas de experiencia sin cuestionar sus orígenes, que valoran “disponibilidad total” sin reconocer que esto presupone estructuras de soporte doméstico específicas, que celebran “liderazgo asertivo” usando parámetros conductuales que penalizan a las mujeres cuando adoptan los mismos comportamientos celebrados en hombres.
Cuando la neutralidad revelada es en realidad la universalización de una experiencia particular tratada como estándar, la exclusión opera con máxima eficiencia precisamente porque se niega a reconocerse como exclusión.
Comunicación como Práctica, No como Manual
Cuando defendemos una comunicación verdaderamente inclusiva, no estamos proponiendo censura vocabular ni patrullaje lingüístico. No se trata de sustituir listas de palabras prohibidas por otras permitidas, ni de seguir manuales que prescriben fórmulas correctas. Se trata de algo infinitamente más exigente: desarrollar conciencia sobre cómo cada elección comunicacional distribuye posibilidades de pertenencia. Cómo facilita o obstruye el acceso. Cómo reconoce o invisibiliza diversidades de procesamiento cognitivo, trayectorias existenciales, configuraciones identitarias.
Es comprender que un correo aparentemente neutro puede cargar presupuestos excluyentes. Que un formulario estándar puede funcionar como barrera para existencias no contempladas en su diseño. Que chistes cotidianos sobre salud mental pueden tornar entornos hostiles para quienes las viven literalmente. Que la complejidad gratuita no demuestra profundidad intelectual —solo desconocimiento de la propia audiencia diversa.
Practicar esta conciencia comunicacional se asemeja, de hecho, a una disciplina continua. No hay punto de llegada, certificación final, estado de perfección alcanzado. Hay proceso. Atención sostenida. Disponibilidad para revisar automatismos. Coraje para desafiar tradiciones que se revelan excluyentes cuando se someten al cuestionamiento. Flexibilidad para ajustar estructuras que parecían naturales, pero eran solo naturalizadas por la repetición acrítica.
Y quizás la pregunta más reveladora que una organización puede hacerse no sea “¿nuestra comunicación está correcta?”, sino: “¿qué mundo construye nuestra comunicación? ¿Qué existencias legitima como centrales y cuáles relega a las márgenes? ¿Quién necesita hacer esfuerzo desproporcionado para acceder a lo que debería ser derecho básico de pertenencia?”.
Porque la comunicación no es mero instrumento de transmisión. Es materialización de valores. Expresión concreta de cómo la organización concibe humanidad, diversidad, dignidad.
Una empresa puede tener políticas impecables de diversidad e inclusión en los documentos institucionales. Pero si su comunicación cotidiana presupone un destinatario único, si sus sistemas excluyen silenciosamente diversidades de procesamiento y existencia, si su lenguaje perpetúa invisibilidades —entonces la cultura real de esa organización no está en los valores declarados. Está inscrita en las estructuras comunicacionales que determinan, día a día, quién es visto, quién es oído, quién es considerado.
La exclusión más eficiente no es la que prohíbe la entrada. Es la que permite la presencia física mientras torna el pertenecer psicológico estructuralmente inaccesible. Y frecuentemente, esta exclusión opera a través de elecciones comunicacionales que jamás fueron pensadas como elecciones —solo reproducidas como “la forma en que siempre lo hemos hecho”.
Desautomatizar esas reproducciones. Someter a reflexión crítica lo que parecía natural. Reconocer que la neutralidad es siempre ilusoria y que todo lenguaje posiciona a las personas en jerarquías de relevancia. Asumir responsabilidad por las arquitecturas comunicacionales que construimos, conscientes de que no solo transmiten información —distribuyen dignidad, posibilidades de pertenecer, derecho a existir sin necesitar traducirse constantemente.
No hay fórmula lista para esta transformación. Hay solo el compromiso de practicarla continuamente, percibiendo que cada palabra, cada estructura, cada presupuesto no declarado lleva potencial de incluir o excluir, de reconocer o invisibilizar, de dignificar o disminuir. Y que, al final, las organizaciones verdaderamente comprometidas con la diversidad no son aquellas que hablan de ella en los materiales institucionales. Son aquellas cuya comunicación cotidiana la materializa en cada mensaje enviado, en cada formulario diseñado, en cada elección lingüística que afirma: aquí, tu existencia específica fue considerada. No necesitas traducirte para encajar. Ya perteneces.
#comunicacióninclusiva #culturaorganizacional #diversidadreal #lenguajeeinclusión #liderazgoconsciente #transformacióncorporativa #pertenencia #desarrollohumano #gestióndepersonas #psicologíaorganizacional #comportamientohumano #inclusiónreal #neurodiversidad #saludmental #jergacorporativa #capitalismocognitivo #marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce

A VIOLÊNCIA INVISÍVEL DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Você pode gostar

CIENCIA DE LA MOTIVACIÓN
6 de janeiro de 2024
TOMA DE DECISIONES: EL PODER DE LA NEUROCIENCIA Y EL COMPORTAMIENTO EN NUESTRO DÍA A DÍA – PARTE 1
16 de maio de 2024