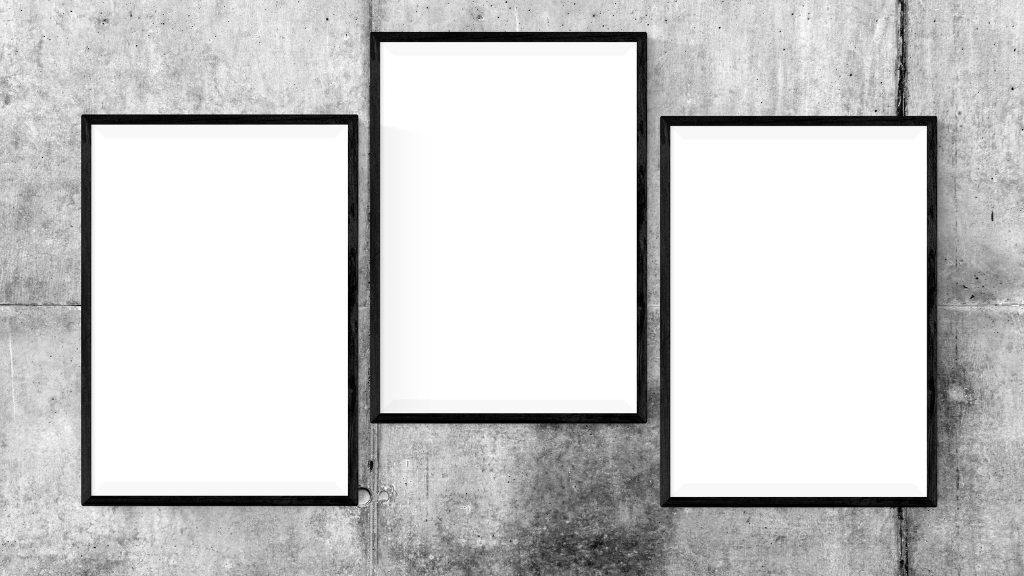
ESTÁS AUSENTE DE TU PROPIA VIDA. ¿Y AHORA?
Hay una fractura invisible atravesando la experiencia humana contemporánea —y no se encuentra en las estadísticas, en los diagnósticos ni en los informes corporativos. Está en el intervalo entre lo que tocamos y lo que sentimos, entre lo que vemos y lo que realmente percibimos, entre estar físicamente presente y existir de hecho en ese instante. Vivimos una época singular: nunca antes habíamos tenido tanto acceso, tanta posibilidad, tanta información —y, paradójicamente, nunca habíamos estado tan ausentes de nosotros mismos y de lo que nos rodea.
Esta ausencia no es pereza. No es desinterés. No es un fallo moral o cognitivo. Es algo estructuralmente más profundo, más devastador: hemos perdido la capacidad de habitar. Habitamos espacios, pero no los vivimos. Habitamos relaciones, pero no las experimentamos. Habitamos funciones, pero no nos reconocemos en ellas. Estamos atravesados por la vida, pero rara vez nos sumergimos en algo con la totalidad de nuestro ser. Somos presencias fantasmales en nuestras propias existencias: cuerpos que circulan, mentes que flotan, pero casi nunca una integración plena entre estar y ser.
¿Qué nos pasó?
La respuesta no está únicamente en la velocidad del mundo, aunque ella sea cómplice. No está únicamente en la tecnología, aunque ésta amplifique el fenómeno. La respuesta está en algo más sutil y más antiguo: fuimos seducidos por la ilusión de que acumular sustituye sumergirse. Que conocer superficialmente muchas cosas vale más que conocer profundamente una sola. Que estar en todos los lugares al mismo tiempo es más valioso que estar entero en un solo lugar. Construimos toda una civilización sobre el principio de la amplitud —y olvidamos por completo la profundidad.
Y aquí reside la paradoja más cruel de nuestra época: cuanto más información tenemos, menos sabemos. Cuantas más conexiones virtuales creamos, más solos nos sentimos. Cuanto más ocupados estamos, menos presentes logramos ser. La abundancia, que debería ser liberadora, se ha vuelto aprisionante. No porque la abundancia sea mala en sí misma —sino porque nunca aprendimos a navegar en ella sin perdernos.
Piensa en tu última semana. ¿Cuántas conversaciones tuviste en las que estuviste genuinamente presente —no solo escuchando las palabras, sino sintiendo el peso de las pausas, percibiendo las microexpresiones, dejando que el silencio dijera tanto como la palabra? ¿Cuántas veces comiste prestando atención al sabor, a la textura, al ritual de alimentar el cuerpo? ¿Cuántas horas trabajaste efectivamente habitando lo que hacías —no solo cumpliendo tareas, sino experimentando el sentido de tu esfuerzo? La respuesta, para la mayoría de nosotros, es embarazosa. Porque siempre estamos en otro lugar. Siempre anticipando el próximo compromiso, revisitando la última preocupación, calculando el futuro, rumiando el pasado —pero casi nunca aquí, ahora, enteros.
Esta fragmentación de la experiencia no es inofensiva. Erosiona, poco a poco, nuestra capacidad de crear vínculos verdaderos —con personas, con propósitos, con lugares, con ideas. No nos comprometemos con lo que no conocemos de verdad. Y no conocemos de verdad aquello en lo que no nos sumergimos con presencia. El compromiso genuino —aquel que transforma, que genera sentido, que nos hace sentir vivos— exige intimidad. Y la intimidad exige tiempo. No tiempo cronológico, sino tiempo vivido. Tiempo denso. Tiempo habitado.
Pero vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al tiempo denso. Todo tiene que ser rápido, eficiente, optimizado. Cada segundo debe rendir, producir, generar algo medible. Perdimos el derecho a deambular, a contemplar, a simplemente estar sin producir. Y con ello, perdimos también la capacidad de profundizar en cualquier cosa. Nos hemos convertido en turistas de nuestra propia vida: pasamos por todo, fotografiamos todo, pero no tocamos nada con la profundidad necesaria para que eso nos transforme.
Organizaciones enteras operan bajo esta lógica. Las personas circulan por proyectos, funciones, metas —pero rara vez habitan el sentido de lo que hacen. Ejecutan, entregan, desempeñan —pero no se reconocen en lo que producen. No es casualidad que el desenganche se haya vuelto epidémico. No es por falta de incentivos, ni por falta de propósito declarado en las paredes corporativas. Es por falta de experiencia vivida. Las personas no se comprometen porque nunca tuvieron la oportunidad de conocer de verdad lo que hacen, de sumergirse en su sentido, de verse reflejadas en ello con autenticidad. Fueron entrenadas para ejecutar —no para habitar.
Y lo más trágico es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están ausentes. La ausencia se ha normalizado. Se ha convertido en la forma estándar de existir. Estamos tan acostumbrados a vivir fragmentados, dispersos, superficialmente presentes, que cualquier invitación a la presencia plena suena como un lujo, como un espiritualismo barato, como algo inalcanzable para quienes tienen cuentas que pagar y plazos que cumplir. Pero la verdad es que la ausencia tiene un costo altísimo —y se está pagando diariamente en forma de vacío, insatisfacción crónica, relaciones vaciadas, trabajos sin sentido, vidas que parecen estar siempre a punto de comenzar, pero que nunca comienzan efectivamente.
Hay una diferencia brutal entre estar informado y conocer. Entre circular por algo y habitar algo. Entre consumir contenido y construir comprensión. Lo primero es instantáneo, superficial, desechable. Lo segundo exige presencia, tiempo, atención sostenida. Vivimos en una época que privilegia brutalmente lo primero —y cobra caro la ausencia de lo segundo. Sabemos de todo, pero conocemos casi nada. Leemos titulares, pero no libros. Vemos resúmenes, pero no nos sumergimos en narrativas complejas. Formamos opiniones en segundos sobre temas que requerirían meses de inmersión para comprenderse mínimamente. Y creemos que eso es suficiente.
No lo es.
Conocer exige entrega. Exige que salgas del lugar cómodo de la superficie y aceptes el vértigo de la profundidad. Exige que renuncies a la ilusión de control que proviene de saber un poco de muchas cosas y aceptes la humildad de saber mucho de pocas cosas. Exige que dejes de acumular y empieces a cultivar. Que dejes de consumir y empieces a digerir. Que dejes de pasar por algo y empieces a permanecer en ello.
Y aquí llegamos al punto más delicado —y quizás al más transformador: nadie puede hacer esto por ti. Nadie puede enseñarte a estar presente. Nadie puede entregarte la experiencia de habitar. Porque la presencia no es información. No es técnica. No es método. La presencia es elección. Es decisión. Es un acto de valentía diario de decir: “Elijo estar aquí, ahora, entero —aunque eso implique sentir incomodidad, incertidumbre, vulnerabilidad”.
Esto lo cambia todo cuando pensamos en liderazgo, educación y desarrollo humano. Porque significa que el papel de quien lidera ya no es entregar respuestas, ya no es solucionar todos los problemas, ya no es ser la fuente inagotable de saber. El papel de quien lidera hoy es preparar la mirada. Es cultivar la atención. Es crear condiciones para que las personas puedan, por sí mismas, sumergirse, experimentar, descubrir. Es ser brújula —no destino. Es señalar direcciones posibles —no determinar caminos. Es invitar a la presencia —no imponer significados.
Pero esto exige algo radicalmente diferente de quien lidera. Exige que primero reconozcas tus propias ausencias. Que admitas que también estás perdido en la superficialidad, que también estás fragmentado, que también necesitas reaprender a habitar. Exige humildad. Exige desprendimiento del control. Exige el valor de decir: “No tengo todas las respuestas —pero puedo estar aquí, presente, mientras construimos juntos”. Y esta es una de las posturas más desafiantes en una cultura que todavía idolatra al líder omnisciente, al jefe que lo sabe todo, a la autoridad incuestionable.
Preparar para ver es un arte sutil. No se trata de señalar lo que debe ser visto —eso sería solo otra forma de control. Se trata de despertar la capacidad de ver. De estimular la curiosidad genuina. De cultivar el silencio necesario para que la percepción se profundice. De crear pausas intencionales en un mundo que glorifica la prisa. De proteger espacios de presencia en un ambiente que solo valora el rendimiento. Es un trabajo casi invisible —pero de impacto profundo.
Porque cuando alguien realmente ve —no solo mira, sino ve con atención plena, con presencia— algo se transforma. La superficie se rompe. La profundidad se revela. El sentido emerge. Y con el sentido, viene el compromiso verdadero. No ese compromiso fabricado por incentivos externos, metas impuestas, discursos motivacionales vacíos. Sino ese compromiso que nace desde dentro, que brota de la experiencia vivida, que se sostiene porque está arraigado en algo real, en algo genuinamente habitado.
Vivimos un momento civilizatorio delicado. Por un lado, tenemos posibilidades sin precedentes. Por otro, estamos peligrosamente cerca de perder por completo la capacidad de habitar cualquiera de esas posibilidades. Estamos saturados de opciones y hambrientos de sentido. Conectados con todos e íntimos de nadie. Informados sobre todo y comprendiendo casi nada. Y lo más alarmante: muchos de nosotros ni siquiera perciben que falta algo fundamental. Porque normalizamos la ausencia. Aceptamos la superficialidad como inevitable. Nos resignamos a la fragmentación como condición ineludible de la vida moderna.
Pero no es así. No tiene que serlo.
La presencia es un acto revolucionario. En un mundo que te empuja a la dispersión, elegir estar entero en algo es subversivo. En un entorno que glorifica la multitarea, dedicar atención plena a una sola cosa es radical. En una cultura que valora la amplitud, elegir la profundidad es casi rebelde. Y quizás sea exactamente eso lo que necesitamos: una revolución silenciosa de la presencia. De personas que deciden dejar de pasar por todo y comienzan a habitar algo. De líderes que renuncian al control y se convierten en cultivadores de atención. De organizaciones que entienden que el compromiso no se compra con beneficios, sino que se cultiva con sentido. De relaciones que se profundizan porque las personas eligen estar presentes una para la otra, no solo físicamente, sino existencialmente.
Esto no ocurre de la noche a la mañana. La presencia no es una meta que se alcanza —es una práctica que se cultiva. Exige disciplina. Exige intención. Exige que resistas las fuerzas que te empujan constantemente a la superficie y hagas, repetidamente, la elección de sumergirte. Exige que aceptes ser principiante en esto —porque todos lo somos. Hemos sido tan bien entrenados para la dispersión que necesitamos reaprender, desde cero, qué significa estar entero en algo.
Y quizás el primer paso sea admitir: no estoy presente. Estoy ausente de la mayor parte de mi vida. Circulo, pero no habito. Ejecuto, pero no experimento. Estoy aquí, pero no estoy. Esta admisión, por incómoda que sea, es liberadora. Porque solo podemos transformar aquello que reconocemos. Solo podemos habitar aquello que dejamos de atravesar distraídos.
El mundo no va a desacelerar por ti. La tecnología no va a dejar de seducirte con notificaciones. Las demandas no van a disminuir. La cultura de la prisa no cambiará por sí sola. Pero tú puedes cambiar. Puedes elegir, aunque sea por unos minutos al día, estar entero en algo. Puedes elegir una conversación en la que realmente escuches. Un proyecto en el que te sumerjas con atención plena. Una comida que experimentes con todos los sentidos. Un texto que leas sin prisa, dejando que las ideas resuenen.
Estos momentos de presencia parecerán pequeños al principio. Insignificantes frente a la inmensidad de tus responsabilidades. Pero son semillas. Y las semillas, cuando se cultivan con consistencia, crecen. Transforman el suelo. Cambian el paisaje. La presencia es contagiosa. Cuando eliges estar entero en algo, las personas a tu alrededor lo sienten. Cuando lideras desde la presencia, creas permiso para que otros también se detengan, respiren, habiten. Cuando te niegas a aceptar la superficialidad como inevitable, inspiras a otros a buscar profundidad.
No hablo de una escapatoria romántica del mundo. No sugiero que abandones tus responsabilidades y te vayas a meditar a una montaña. Hablo de una forma radicalmente diferente de estar en el mundo. Una forma que no niega la complejidad, sino que la habita con conciencia. Una forma que no huye de la velocidad, sino que elige momentos de lentitud intencional. Una forma que no rechaza la tecnología, pero que no se deja esclavizar por ella. Una forma que no desprecia la información, pero que no confunde información con conocimiento, ni conocimiento con sabiduría.
La sabiduría, por cierto, no está en la cantidad de cosas que sabes. Está en la calidad de tu presencia frente a lo que vives. Está en la profundidad con que te sumerges en las experiencias. Está en la capacidad de transformar información en comprensión, comprensión en sentido, sentido en acción consciente. Y nada de esto ocurre en la superficie. Todo esto exige que habites.
Entonces, la pregunta ya no es “¿cómo hago para saber más?” o “¿cómo hago para ser más productivo?” o “¿cómo hago para comprometer a mi equipo?”. La pregunta es mucho más fundamental, mucho más desafiante: “¿cómo hago para estar presente? ¿Cómo cultivo la capacidad de habitar lo que vivo? ¿Cómo creo condiciones para que yo —y quienes me rodean— podamos sumergirnos, experimentar, conocer de verdad?”.
Estas preguntas no tienen respuestas listas. No tienen fórmulas. No caben en diapositivas, metodologías o programas de capacitación. Exigen experimentación. Exigen que te conviertas en investigador de tu propia experiencia. Exigen vulnerabilidad —porque vas a equivocarte, vas a dispersarte, te vas a encontrar ausente mil veces. Y está bien. El camino de regreso a la presencia no es lineal. Está hecho de idas y vueltas, de momentos de claridad y momentos de niebla. Pero cada vez que eliges regresar, fortaleces esa capacidad. Cada vez que reconoces la ausencia y decides habitar, estás practicando la única revolución que realmente importa: la revolución del estar.
Y si existe alguna urgencia en los tiempos actuales, es esa: reaprender a estar. Reaprender a sumergirse. Reaprender a habitar. Porque todo lo que realmente importa —relaciones profundas, trabajo con sentido, liderazgo transformador, aprendizaje verdadero, compromiso genuino— ocurre en la profundidad. Y solo llegamos a la profundidad a través de la presencia. Solo conocemos lo que habitamos. Solo nos comprometemos con lo que vivimos de verdad. Solo nos transformamos a través de lo que experimentamos con totalidad.
El invitación, entonces, está hecha. No es una invitación fácil. No es una invitación cómoda. Es una invitación que exige valentía —la valentía de desacelerar en un mundo que valora la velocidad, la valentía de sumergirse en un entorno que privilegia la superficie, la valentía de ser principiante en algo tan fundamental como estar presente. Pero también es una invitación liberadora. Porque al otro lado de la ausencia hay una forma de vivir más intensa, más verdadera, más viva. Una forma de existir en la que no solo atraviesas los días, sino que los habitas. En la que no solo cumples funciones, sino que experimentas sentido. En la que no solo estás presente físicamente, sino existencialmente.
Y quizás, solo quizás, esta sea la única respuesta real a la crisis silenciosa que atraviesa nuestro tiempo. No más técnicas de compromiso, no más estrategias de motivación, no más discursos sobre propósito. Sino el rescate radical de la presencia. El regreso valiente a la profundidad. La decisión diaria de dejar de pasar por y comenzar a habitar. La elección consciente de ser brújula —para ti mismo y para los demás— no señalando destinos seguros, sino cultivando la capacidad de ver, sentir y conocer.
Pero aquí está la verdad más incómoda, aquella que nadie quiere escuchar: no naciste listo. No viniste al mundo con una esencia fija, un destino escrito, un guion que seguir. No eres un proyecto acabado esperando ser descubierto. Eres construcción. Eres elección. Eres lo que haces —no lo que crees ser, no lo que dices ser, sino lo que concretamente eliges en cada instante. Y esta es la libertad más aterradora y más liberadora que existe: estás, en este preciso momento, haciendo tu vida. No preparándola. No ensayándola. Haciéndola. Cada decisión de estar ausente es una decisión. Cada elección de habitar la superficie es una elección. Cada instante en que postergas la presencia es un instante en que construyes una vida de ausencia.
No existe una versión mejor de ti esperando emerger cuando las condiciones sean perfectas. No existe un momento futuro en que finalmente empezarás a vivir de verdad. Estás viviendo ahora. Este es el momento. Esta es la vida. Y se está definiendo no por lo que planeas hacer, no por lo que quisieras ser, sino por lo que estás haciendo ahora, en este instante, mientras lees estas palabras. Si estás ausente ahora, eres ausencia. Si eliges presencia ahora, eres presencia. No hay ensayo general. No hay versión de prueba. Esta es la única vida que tienes —y está ocurriendo mientras decides si la habitarás o la atravesarás distraído.
La angustia de esta conciencia es real. Es brutal. Porque significa que eres responsable. No de los accidentes, no de las circunstancias que no controlas —sino de cómo eliges estar frente a ellas. Significa que no hay excusas definitivas. No hay coartada completa. Puede que no elijas lo que te sucede, pero siempre eliges cómo responder. Y esa respuesta, acumulada a lo largo de los días, semanas, años, es tu vida. Es quién eres. No quién sueñas ser. No quién planeas llegar a ser. Quién eres en este momento, construido por las decisiones concretas que has tomado hasta aquí.
Y si eso te angustia, si eso te inquieta, si eso te hace detenerte y pensar “¿qué demonios estoy haciendo con mi vida?” —bien. Eso es exactamente lo que debería ocurrir. Porque la angustia no es un problema. La angustia es el síntoma de una conciencia despertando. Es la señal de que percibiste que estás vivo, que tienes elección, que puedes cambiar de rumbo. La angustia es incómoda, pero también es el único antídoto contra la anestesia existencial en la que la mayoría vive. Contra la ilusión de que “algún día” las cosas se resolverán solas. Contra la fantasía de que puedes seguir postergando la presencia indefinidamente sin consecuencias.
No puedes. Cada día ausente es un día perdido. No en sentido moralista, sino en sentido literal: no lo viviste de verdad. Lo atravesaste. Exististe en él. Pero no lo habitaste. Y al final de la vida, cuando mires hacia atrás, no serán los días que atravesaste distraído los que importarán. Serán aquellos pocos —quizás raros— en que estuviste verdaderamente presente. Aquellos en que te sumergiste. Aquellos en que elegiste, conscientemente, existir plenamente.
Entonces, la pregunta ya no es si estás listo para tomar esta decisión. La pregunta es: ¿qué estás haciendo ahora? ¿En este instante? ¿Estás aquí? ¿Estás presente? ¿O estás, una vez más, atravesando este momento sin habitarlo, planeando estar presente “después”, cuando tengas tiempo, cuando las cosas se calmen, cuando finalmente logres organizar tu vida?
Porque “después” nunca llega. Solo existe el ahora. Y el ahora es cuando defines quién eres. No a través de grandes declaraciones. No a través de intenciones nobles. Sino a través de la elección concreta, pequeña, casi invisible, de estar —o no estar— presente en lo que vives.
Estás construyendo tu vida en este preciso momento. Con cada respiración ausente, con cada conversación en la que no estás entero, con cada tarea que ejecutas sin habitar. Y también con cada instante en que eliges volver. Cada vez que reconoces la ausencia y decides sumergirte. Cada momento en que aceptas la aterradora y liberadora responsabilidad de que eres aquello que haces.
Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?
Porque al final, lo que nos falta no es información. No es acceso. No es oportunidad. Lo que nos falta es presencia. Y la presencia no se conquista. No se compra. No se delega. La presencia se elige. En cada instante. Con cada respiración. Con cada decisión de estar aquí, ahora, entero —sabiendo que esta elección, repetida, es lo que definirá no quién eres, sino quién estás siendo. Y quién estás siendo es lo único que realmente importa.
¿Estás listo para dejar de ensayar y empezar a vivir?
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce #mindfulness #presencia #vivirconsciente #autoconocimiento #trabajoprofundo #desarrollodeliderazgo #crecimientopersonal #desarrollocognitivo #potencialhumano #liderazgotransformador #vidaintencional #vivirplenamente #practicadepresencia #liderazgoautentico #maestriapersonal
¿Quieres seguir profundizando tu comprensión sobre desarrollo cognitivo conductual, relaciones humanas conscientes y liderazgo transformador?
Accede a mi blog, donde encontrarás cientos de artículos originales sobre cómo habitar tu existencia con más presencia, construir relaciones verdaderamente evolutivas y liderar desde la autenticidad. Cada texto es una invitación a sumergirse —no a la superficie.
Visita: www.marcellodesouza.com.br

YOU ARE ABSENT FROM YOUR OWN LIFE. NOW WHAT?
Você pode gostar

Bailando al Borde del Abismo: Lecciones de Vida y Muerte para el Crecimiento Personal
1 de março de 2024
¿POR QUÉ INSISTES EN CARGAR TU PROPIA PRISIÓN?
21 de outubro de 2025
