
EL SILENCIO QUE MANDA MÁS QUE CUALQUIER CEO
Existe una violencia peculiar que atraviesa los espacios organizacionales contemporáneos y que casi nunca se nombra: la violencia de lo que no se puede decir.
¿Alguna vez has estado en una reunión donde todos perciben que una decisión es equivocada, pero nadie se atreve a nombrarlo directamente? ¿Has sentido esa incomodidad sutil cuando alguien menciona un problema real y toda la sala cambia de tema con disimulo, como si nada hubiera sido dicho? ¿Has visto la mirada cansada de quien ya renunció a sacar ciertos temas porque aprendió, por señales casi imperceptibles, que ese asunto “no debe tocarse”?
Esos momentos no son accidentes aislados de mala comunicación. Son síntomas de algo estructural: una economía del silencio que opera como fuerza invisible, determinando qué es pensable, qué es decible, qué es tolerable dentro de los límites de la convivencia profesional. No se trata simplemente de información omitida o de opiniones guardadas por timidez: se trata de toda una arquitectura implícita que enseña —sin necesidad de declararlo explícitamente— qué verdades pueden circular y cuáles deben permanecer enterradas.
Cuando alguien percibe que la estrategia actual no funciona, pero todos a su alrededor actúan como si todo estuviera bien, ¿qué impide exactamente que esa persona hable? Cuando un líder toma decisiones visiblemente movidas por ego o inseguridad personal y el grupo entero performa acuerdo, ¿qué está operando allí? Cuando hay un elefante en la sala que todos ven pero nadie nombra —sea una dinámica tóxica, un favoritismo evidente, una injusticia naturalizada—, ¿qué mantiene exactamente ese pacto tácito de no-nominación?
Y cuando empiezas a prestar atención no solo a lo que se dice, sino a la forma misma en que ciertos temas, ciertas inquietudes, ciertas verdades permanecen perpetuamente fuera del campo de la palabra posible, te encuentras frente a algo mucho más revelador sobre la naturaleza de esa organización que cualquier declaración oficial de valores jamás podría ofrecer.
Porque el silencio organizacional no es ausencia: es presencia densa, cargada, significante. Es una forma de comunicación que dice a través de lo que se niega a decir, que revela a través de lo que oculta, que grita a través de lo que calla. Cada palabra no pronunciada en una reunión, cada desacuerdo tragado, cada verdad incómoda que circula solo por los pasillos y nunca llega a las salas donde se toman decisiones: todo eso compone un texto paralelo, una narrativa subterránea que cuenta la historia real de cómo funciona ese colectivo, muy por encima de las ficciones oficiales que se cuenta a sí mismo.
Y aquí reside algo que la mayoría de los enfoques sobre comunicación organizacional no logra captar: el silencio no es un problema de habilidad comunicativa individual. No es que las personas “no sepan expresarse” o “necesiten desarrollar coraje para hablar”. El silencio es, ante todo, un síntoma de configuraciones relacionales y estructuras de poder. Es la manifestación visible de dinámicas invisibles que determinan quién tiene derecho a nombrar la realidad, quién puede cuestionar lo establecido, qué verdades son tolerables y cuáles deben permanecer no-dichas para que el sistema siga operando como opera.
Cuando alguien se calla en una reunión, traga un desacuerdo o decide no sacar a la luz algo que percibe —aunque sabe que será mal recibido—, esa persona no está haciendo solo una elección individual de autocensura. Está respondiendo, de forma perfectamente racional, a un cálculo implícito sobre las consecuencias de romper el silencio. Está leyendo, muchas veces de manera inconsciente pero con precisión, las señales que ese entorno emite sobre lo que les pasa a quienes se atreven a decir lo que no debe decirse. Y si el silencio prevalece, no es porque falte coraje: es porque sobra lucidez sobre los costos de hablar.
Organizaciones enteras pueden operar bajo regímenes tácitos de silenciamento sin que eso figure en ningún manual ni exista política explícita que prohíba ciertas conversaciones. El silenciamento no necesita ser declarado para ser eficaz: opera a través de mil micro-señales —la mirada que se desvía cuando alguien toca un tema delicado, la respuesta ligeramente irritada que castiga la pregunta incómoda, la forma en que ciertas personas son sistemáticamente ignoradas cuando hablan mientras otras son escuchadas aunque digan banalidades—. A través de esos gestos mínimos se construye una pedagogía del silencio: un aprendizaje colectivo sobre qué es seguro decir y qué es peligroso nombrar.
Y lo que hace esta dinámica particularmente insidiosa es que, una vez establecida, se autoperpetúa. Cuanto más se callan las personas, más natural parece el silencio, más difícil resulta romperlo. Lo que empezó como respuesta racional a riesgos reales se transforma gradualmente en hábito, en patrón relacional cristalizado, en “forma de funcionar” que nadie cuestiona porque nadie recuerda que podría ser distinto. El silencio deja de ser elección y se convierte en atmósfera: algo que todos respiran pero nadie logra ver.
Vale destacar que existe otra capa de complejidad que merece atención: no todo silencio es igual. Hay silencios que son formas de resistencia —cuando alguien se niega a participar de una farsa, cuando elige no legitimar un proceso que sabe viciado, cuando su silencio es la única dignidad que le queda frente a configuraciones que no puede transformar—. Y hay silencios que son formas de complicidad —cuando callamos ante injusticias que presencíamos, cuando dejamos pasar violencias sutiles porque denunciarlas sería incómodo, cuando nuestra omisión sostiene estructuras que decimos rechazar.
La diferencia entre estos silencios no está en la ausencia de habla: está en la relación de fuerzas que cada silencio expresa. El silencio del subordinado ante el superior que no tolera contradicción es cualitativamente distinto del silencio del superior que elige no ver lo que sería su responsabilidad enfrentar. Uno es síntoma de impotencia; el otro es ejercicio de poder a través de la negativa a conocer. Las organizaciones maduras necesitan desarrollar la capacidad de distinguir entre estas naturalezas distintas del silencio si quieren tener alguna chance de transformar sus dinámicas comunicativas.
Porque cuando un líder dice “quiero que todos se sientan libres de hablar abiertamente” y, al mismo tiempo, todas sus reacciones concretas ante desacuerdos pasados mostraron exactamente lo contrario, no está creando apertura: está creando una capa adicional de violencia. La violencia de exigir que las personas ignoren lo que saben sobre cómo funciona realmente ese espacio y actúen como si las declaraciones oficiales fueran ciertas. Es pedirles que finjan no ver lo que ven, que finjan no saber lo que saben, que participen de una performance colectiva de autenticidad donde todos saben que la autenticidad real sería castigada.
Y aquí llegamos a un punto crucial: no se transforman los patrones de silenciamento mediante convocatorias al coraje o entrenamientos de comunicación asertiva. Solo se transforman cambiando las estructuras relacionales y de poder que los producen. Solo demostrando, a través de acciones repetidas en el tiempo, que el costo de hablar disminuyó y el costo de callar aumentó. Solo construyendo, con paciencia y consistencia, nuevos patrones de respuesta a lo que se dice —especialmente a lo que es difícil de oír.
Esto exige algo que la mayoría de las organizaciones no está dispuesta a hacer: exige que quienes ocupan posiciones de poder desarrollen la capacidad de ser desafiados sin represalia. Exige que aprendan a recibir críticas, desacuerdos y verdades incómodas como información valiosa sobre puntos ciegos, no como ataques a su autoridad. Exige una transformación profunda en su propia relación con la vulnerabilidad —porque permitir que otros digan lo que uno preferiría no oír es una forma radical de vulnerabilidad que pocos líderes soportan.
Pero hay otra dimensión del silencio organizacional que merece explorarse: la dimensión de lo que permanece no-dicho porque no tenemos lenguaje para nombrarlo. Hay experiencias, percepciones, intuiciones que circulan en un nivel pre-verbal —sientes que algo está mal, que alguna dinámica es disfuncional, que cierta decisión no tiene sentido, pero no logras articular exactamente qué—. En entornos donde solo lo que puede argumentarse claramente tiene legitimidad, esas percepciones nebulosas, aunque frecuentemente precisas, quedan fuera de la conversación —no porque sean censuradas, sino porque no encuentran forma de expresarse.
Las organizaciones que desarrollan madurez comunicativa aprenden a crear espacios donde lo todavía-no-articulado pueda empezar a tomar forma. Donde sea legítimo decir “no sé nombrar exactamente qué me incomoda, pero algo en esta propuesta no cierra”. Donde las percepciones vagas puedan ponerse sobre la mesa para que el grupo, colectivamente, ayude a dar forma a lo que cada uno siente pero ninguno logra formular solo. Eso exige tolerancia a lo ambiguo, a lo impreciso, a lo procesual —cualidades raras en culturas organizacionales obsesionadas con la claridad y la objetividad.
Y cuando empiezas a prestar atención a los patrones de silencio en una organización —cuando desarrollas sensibilidad para percibir quién habla y quién no, sobre qué se habla y sobre qué no, en qué contextos el silencio aumenta y en cuáles disminuye— estás, en realidad, realizando una arqueología de las estructuras de poder y de los miedos colectivos que organizan ese espacio. Porque el silencio no es aleatorio. Se distribuye de forma sistemática, siguiendo líneas de jerarquía, de género, de raza, de antigüedad, de todos los marcadores a través de los cuales poder y privilegio se distribuyen de manera desigual.
Hay voces que son sistemáticamente silenciadas incluso cuando hablan: se les oye pero no se les escucha, se les permite hablar pero nunca se les toma en cuenta, tienen derecho formal de expresión pero jamás logran influir efectivamente en las decisiones. Y hay voces que resuenan incluso cuando susurran —que son amplificadas, interpretadas con generosidad, que encuentran espacio y resonancia independientemente de lo que digan—. Esa distribución desigual de la capacidad de significar, de hacer diferencia a través de la palabra, es una de las formas más sofisticadas mediante las cuales las desigualdades estructurales se perpetúan en las organizaciones.
Pero lo que hace al silencio particularmente complejo es que no siempre ni solo es negativo. Hay silencios que son formas de cuidado —cuando eliges no decir algo verdadero pero innecesariamente cruel, cuando proteges la vulnerabilidad ajena sin exponer públicamente lo que sabes, cuando reconoces que en ciertos momentos hablar sería en sí mismo una forma de violencia—. Y hay silencios que son formas de sabiduría —cuando percibes que aún no es el momento adecuado para cierta conversación, que ciertas verdades necesitan preparación, que hay ritmos y tiempos que deben respetarse para que algo pueda ser realmente oído.
La madurez relacional, por tanto, no consiste en eliminar todo silencio en favor de una transparencia total imposible y probablemente indeseable. Consiste en desarrollar discernimiento sobre cuándo el silencio sirve a la salud del sistema y cuándo sirve al mantenimiento de dinámicas disfuncionales. Consiste en aprender a distinguir entre el silencio que protege y el silencio que paraliza, entre el silencio que respeta y el silencio que silencia, entre lo no-dicho que permite convivencia y lo no-dicho que impide transformación.
Y cuando pensamos en el contexto más amplio de las relaciones humanas —no solo en las organizaciones, sino en todos los espacios donde nos constituimos unos a través de los otros— descubrimos que el silencio siempre es relacional. Uno no se calla en el vacío; se calla en relación con alguien que podría oír y elige no oír, o que oiría pero de una forma que te pondría en riesgo. El silencio de uno siempre es respuesta al modo de presencia del otro. Y eso significa que transformar patrones de silenciamento exige transformación en ambos polos de la relación: tanto en quien se calla como en quien, a través de su forma de estar presente, produce el callar.
Aquí hay una verdad que rara vez se nombra: todo silencio prolongado en una relación es una forma de soledad compartida. Dos personas pueden estar físicamente cerca, trabajar juntas, ocupar el mismo espacio durante años y, aun así, habitar universos de sentido radicalmente separados porque lo que más importaría decir permanece perpetuamente fuera del campo de lo decible entre ellas. Y esa soledad relacional —ese estar-juntos pero fundamentalmente aislados— es una de las formas más dolorosas de sufrimiento humano y una de las más normalizadas en los contextos organizacionales.
Porque hemos aprendido a convivir con ella. Hemos aprendido a funcionar en entornos donde solo conocemos la superficie de los otros, donde las relaciones profesionales se sostienen mediante una cuidadosa administración de máscaras, donde todos saben que lo que aparece en las interacciones oficiales es apenas una fracción cuidadosamente editada de todo lo que pensamos, sentimos y percibimos. Y lo llamamos profesionalismo, madurez, capacidad de separar lo personal de lo profesional —cuando tal vez sea solo una forma sofisticada de empobrecimiento relacional que hemos normalizado porque no logramos imaginar alternativa.
Pero existen organizaciones —raras— que desarrollan otra calidad de presencia. Donde las personas aprenden a estar unas con otras de maneras que permiten que aparezca más de lo humano sin disolver fronteras ni perder foco. Donde es posible traer dudas sin ser visto como incompetente, miedos sin ser visto como débil, desacuerdos sin ser visto como desleal. Donde el silencio puede habitarse en conjunto —no como fuga de la conversación difícil, sino como parte de la conversación, como momento de gestación de sentido que precede a la palabra.
Y quizás una de las habilidades más sofisticadas que alguien puede desarrollar —sea como líder, como colega, como ser humano en cualquier contexto relacional— sea la capacidad de estar presente al silencio del otro sin necesidad de llenarlo precipitadamente. De soportar la incomodidad de lo no-dicho sin forzar una verbalización prematura. De reconocer que hay procesos internos que tienen sus propios tiempos y que, a veces, la mejor forma de crear condiciones para que algo sea dicho es simplemente estar presente, disponible, sin exigir, sin presionar, sin interpretar el silencio como rechazo o como problema a resolver.
Porque hay una diferencia fundamental entre el silencio que ocurre porque no existe espacio seguro para la palabra y el silencio que ocurre porque el espacio es tan seguro que es posible habitar lo todavía-no-formulado sin prisa por transformarlo en discurso. El primer silencio es síntoma de relaciones enfermas; el segundo es expresión de relaciones lo suficientemente maduras como para no necesitar llenar todos los vacíos con palabras.
Y así llegamos a una comprensión que transforma por completo cómo pensamos la comunicación organizacional: el objetivo no es eliminar los silencios, sino transformar la calidad de los silencios. Crear entornos donde las personas se callen no por miedo, sino por elección. Donde puedan decidir qué compartir y qué guardar no porque serán castigadas si hablan, sino porque han desarrollado discernimiento sobre cuándo hablar aporta y cuándo solo contamina. Donde el silencio deje de ser ausencia forzada y se convierta en presencia elegida.
Eso exige una revolución en la forma como entendemos qué hace a una organización “comunicativa”. No es la cantidad de palabras intercambiadas, ni la frecuencia de reuniones, ni la existencia de canales abiertos. Es la calidad del espacio relacional que permite que tanto la palabra como el silencio sean genuinamente elegidos y no compulsorios. Es la posibilidad de que cada persona navegue conscientemente entre decir y callar, sabiendo que ambos tienen su lugar y su legitimidad según el contexto, el momento y la relación específica.
Y al final, lo que descubrimos es que prestar atención al silencio —a lo que no se está diciendo, a lo que no se puede decir, a lo que se está silenciando activamente— no es una habilidad técnica de lectura de señales no verbales. Es una postura ética de reconocimiento de que toda relación humana opera simultáneamente en múltiples capas y que, con frecuencia, lo que permanece no-dicho carga más verdad sobre la naturaleza de esa relación que todo lo explícitamente comunicado.
Las organizaciones que desarrollan esta conciencia dejan de confiar solo en lo oficialmente declarado y empiezan a investigar los patrones de lo que permanece sistemáticamente fuera de la conversación. Dejan de culpar a los individuos por “no expresarse” y comienzan a interrogar las estructuras relacionales que hacen imposibles o peligrosos ciertos actos de habla. Dejan de buscar soluciones técnicas para problemas comunicativos que en realidad son síntomas de configuraciones de poder que nadie quiere nombrar.
Porque al final —y esta es la verdad más incómoda sobre el silencio organizacional— este rara vez existe porque las personas no saben qué decir o cómo decirlo. Existe porque saben perfectamente qué pasaría si lo dijeran. Y mientras esa claridad sobre las consecuencias de romper el silencio no sea enfrentada, todas las iniciativas de “mejorar la comunicación” serán, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, formas adicionales de violencia que fingen no saber lo que todos ya saben: que el silencio no es elección individual, sino respuesta colectiva a estructuras que preferimos no transformar.
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce
¿Esta reflexión desestabilizó tus certezas sobre cómo comunica realmente tu organización?
En mi blog encontrarás cientos de publicaciones que investigan las dimensiones ocultas del comportamiento humano en contextos organizacionales y relacionales. Son análisis que van más allá de lo superficial, integrando filosofía, psicología social y del comportamiento, y neurociencia para revelar las estructuras invisibles que organizan nuestra forma de estar en el mundo. Textos que no ofrecen respuestas fáciles, pero que amplían radicalmente tu capacidad de percibir lo que opera bajo la superficie de las interacciones cotidianas.
👉 Sumérgete más profundo —sin retorno posible: www.marcellodesouza.com.br

THE SILENCE THAT COMMANDS MORE THAN ANY CEO
Você pode gostar
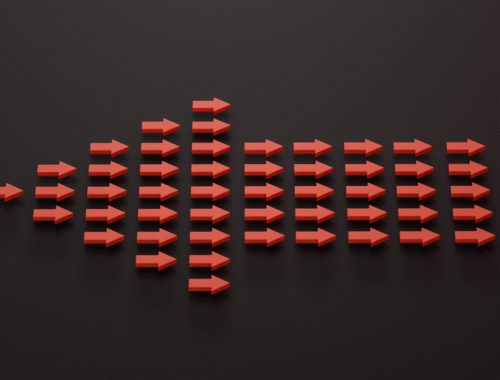
CUANDO EL PROBLEMA NO SON LAS PERSONAS: LA PARADOJA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
23 de setembro de 2025
CUANDO TU ALMA RENUNCIA ANTES QUE TÚ
31 de janeiro de 2026