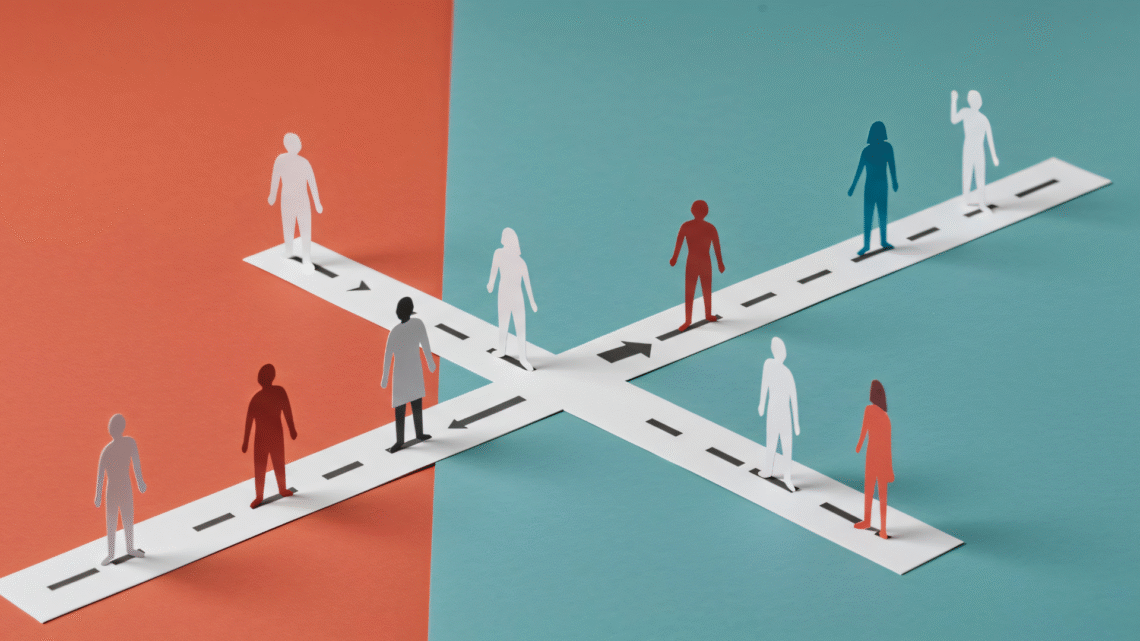
ENFOCARSE EN LO QUE DEPENDE DE TI: ¿VALENTÍA O HUIDA DISFRAZADA?
Existe una tensión que atraviesa toda vida relacional madura y que rara vez se nombra con la precisión que merece: la línea móvil, inestable y constantemente renegociada entre hacer la propia vida y participar de la vida del otro. No se trata de elegir entre ser egoísta o generoso, entre cuidarse a sí mismo o cuidar al otro —esa es una dicotomía falsa que empobrece drásticamente la complejidad de lo que significa vivir entre humanos. Lo que realmente está en juego es algo mucho más sutil e infinitamente más difícil: cómo habitar simultáneamente la responsabilidad radical por la propia existencia y el reconocimiento de que ninguna existencia se construye en aislamiento.
Cuando alguien dice «enfócate en lo que depende de ti», hay al menos tres interpretaciones posibles de esa frase, y cada una apunta a una forma completamente distinta de estar en el mundo.
La primera es la interpretación narcisista: la que usa la idea del enfoque personal como coartada para la indiferencia, como justificación moral para no dejarse afectar por el sufrimiento ajeno, como escudo contra cualquier demanda que venga del mundo. Esta versión transforma la autonomía en aislamiento y confunde la madurez con impermeabilidad emocional. Es la filosofía del «cada quien con sus problemas», del «no es mi responsabilidad», del retiro cobarde disfrazado de sabiduría.
La segunda interpretación es la fusional: la que rechaza cualquier frontera, que vive la vida del otro como si fuera propia, que no logra distinguir dónde termina su territorio existencial y dónde comienza el del otro. Aquí, «enfocarse en lo que depende de ti» suena imposible o incluso inmoral, porque todo parece depender de todos. Es la filosofía de la responsabilidad total por el otro, del amor que se vuelve invasión, del cuidado que infantiliza, de la ayuda que impide la maduración. Paradójicamente, esta forma de relacionarse, aunque parezca generosa, es profundamente violenta —porque le niega al otro el derecho fundamental a vivir sus propias consecuencias, a aprender a través de sus propios errores, a constituirse como sujeto autónomo de su propia trayectoria.
Pero existe una tercera forma de habitar esta tensión, y es esa la que interesa a quienes buscan relaciones verdaderamente maduras. Es la comprensión de que eres simultáneamente radicalmente responsable de tu propia vida y constitutivamente ligado a las vidas que tocan la tuya. Que enfocarte en lo que depende de ti no es una forma de ignorar al otro, sino precisamente la condición para poder contribuir genuinamente con el otro. Porque solo se puede ofrecer algo real cuando se tiene dónde pararse firme. Solo se puede extender la mano con fuerza cuando los propios pies están firmemente plantados en el suelo.
Esta tercera vía exige una sofisticación relacional que nuestra cultura rara vez cultiva. Exige aprender a distinguir entre cuidado y sustitución, entre apoyo e invasión, entre presencia y fusión. Exige desarrollar la capacidad de percibir cuándo tu ayuda está contribuyendo genuinamente al amadurecimiento del otro y cuándo está, en realidad, impidiendo que la vida haga su trabajo pedagógico —ese trabajo doloroso pero insustituible mediante el cual cada persona aprende a habitar su propia existencia con responsabilidad.
Porque hay algo que debe decirse con claridad brutal: tú no puedes vivir la vida del otro. No puedes aprender por él, no puedes madurar por él, no puedes hacer las elecciones que solo él puede hacer. Y cuando lo intentas, cuando asumes problemas que pertenecen a la trayectoria del otro, estás cometiendo una doble violencia: estás vaciando tu propia existencia al mismo tiempo que le robas al otro la oportunidad de convertirse en quien necesita convertirse a través del enfrentamiento con sus propias consecuencias.
Esto no significa indiferencia. Significa algo mucho más exigente: significa tener la valentía de amar sin infantilizar, de cuidar sin sustituir, de estar presente sin resolver. Significa aprender a tolerar la incomodidad de ver a alguien que amas enfrentando dificultades que podrías, tal vez, aliviar —pero elegir no hacerlo porque reconoces que algunas dificultades son precisamente el material con el que esa persona se está constituyendo. Es una de las formas más radicales de respeto: reconocer en el otro la capacidad de manejar su propia vida, incluso cuando eso duele.
Y aquí llegamos a un paradoxo que pocos comprenden de verdad: cuanto más enraizado estás en tu propia trayectoria, cuanto más dedicas tu existencia a lo que genuinamente depende de ti —tu maduración, tu integridad, tu excelencia en lo que elegiste hacer—, más tienes para ofrecer a los demás. No porque te vuelvas mejor que ellos, sino porque te vuelves capaz de estar presente de una forma que no exige que el otro sea distinto de lo que es. Puedes ofrecer tu perspectiva sin necesitar que sea aceptada. Puedes extender apoyo sin necesitar que tenga éxito. Puedes amar sin necesitar salvar.
Organizaciones enteras operan frecuentemente en el primero o en el segundo de estos modos relacionales —o cultivan una cultura de indiferencia donde cada quien cuida solo de sí y la noción de colectivo se vacía por completo, o crean dinámicas fusionales donde las fronteras de responsabilidad se diluyen tanto que nadie sabe ya qué pertenece verdaderamente a su territorio de acción. En ambos casos el resultado es alguna forma de enfermedad: en el primero, la frialdad que deshumaniza; en el segundo, la confusión que paraliza.
Los equipos maduros desarrollan algo raro: la capacidad de cada miembro de estar profundamente dedicado a hacer su parte con excelencia, al mismo tiempo que permanece disponible para contribuir al todo de formas que no disuelven las responsabilidades individuales. Es posible trabajar juntos sin fundirse. Es posible colaborar sin perder claridad sobre quién es responsable de qué. Es posible cuidarse unos a otros sin asumir las consecuencias que le corresponden a cada uno.
Pero esto exige una conciencia relacional que va mucho más allá de protocolos o procesos. Exige que cada persona desarrolle internamente la capacidad de discernir —y ese discernimiento no viene de fórmulas prefabricadas, viene de una sensibilidad cultivada a lo largo de muchos errores, de muchas veces en que cuidaste demasiado e impediste la maduración del otro, de muchas veces en que te retiraste demasiado y dejaste a alguien solo cuando tu presencia podría haber marcado la diferencia. Es un saber que emerge de la experiencia vivida, no del concepto.
Lo que vuelve esto aún más complejo es que cada relación tiene su propia geografía. Lo que es invasión en una relación puede ser cuidado necesario en otra. Lo que es autonomía sana en un contexto puede ser abandono en otro. No hay manual. Solo existe la exigencia de permanecer presente, atento, renegociando constantemente con el otro dónde están las fronteras productivas entre nosotros. Y esa negociación frecuentemente ocurre sin palabras —a través de gestos, de disponibilidades ofrecidas o rechazadas, de formas sutiles de comunicar «estoy aquí si me necesitas» o «confío en que puedes manejarlo».
Existe todavía otra dimensión de esta cuestión que merece atención: la relación entre hacer tu parte y la posibilidad de transformación colectiva. Porque hay momentos en que enfocarse exclusivamente en lo que depende de ti es una forma de ceguera ante dinámicas sistémicas que no pueden transformarse individualmente. Y hay momentos en que intentar transformar el sistema sin haber consolidado antes tu propia integridad es pura ilusión. La sabiduría no está en elegir uno u otro, sino en desarrollar la capacidad de percibir cuál es el movimiento adecuado en cada momento.
Cuando estás firmemente enraizado en tu propia trayectoria —cuando sabes quién eres, hacia dónde vas, qué te importa genuinamente—, ocurre algo notable: dejas de usar a los otros como muletas para tu propia incompletitud. Dejas de necesitar que sean de cierta manera para que tú puedas estar bien. Y es precisamente ahí donde se hace posible un tipo de ayuda que realmente ayuda —la que no está contaminada por tus propias necesidades no resueltas, la que puede ver al otro tal como es y no como tú necesitas que sea.
Esto se aplica tanto a las relaciones íntimas como a las profesionales. Un líder que no está enraizado en su propia claridad de propósito y dirección inevitablemente usará a su equipo para llenar vacíos que son suyos. Un colega que no sabe dónde están sus propias fronteras de responsabilidad inevitablemente invadirá el territorio de los demás o se retirará cobardemente cuando su contribución sería valiosa. Una organización que no ha cultivado claridad sobre lo que genuinamente depende de cada instancia inevitablemente creará dinámicas donde la responsabilidad se diluye y nadie se siente verdaderamente autor de nada.
Y así llegamos al punto crucial: «enfocarse en lo que depende de ti» no es una instrucción para el individualismo. Es una convocatoria para que habites con profundidad tu propia vida —no como una isla, sino como alguien que reconoce que solo puedes contribuir genuinamente al tejido relacional que te constituye cuando estás firme en tu propia trayectoria. Es entender que la mejor forma de cuidar al otro es cuidarte primero a ti mismo, no por egoísmo, sino porque un cuidado que emerge de la plenitud tiene una calidad completamente distinta de un cuidado que emerge del vacío.
Cada persona habita su propia dinámica de realidad, voluntad y deseo. Tú no puedes querer por el otro. No puedes desear por el otro. No puedes decidir por el otro. Y cuando lo intentas, no estás amando —estás controlando. No estás ayudando —estás impidiendo. No estás cuidando —estás invadiendo. La madurez relacional comienza cuando desarrollas la valentía de dejar que el otro sea responsable de su propia vida, incluso cuando eso significa verlo hacer elecciones que tú no harías, transitar caminos que tú no transitarías, enfrentar consecuencias que preferirías que evitara.
Pero esa valentía no viene del distanciamiento. Viene del respeto profundo. Viene del reconocimiento de que la transformación no se impone —sucede cuando el sujeto la desea, está listo y asume la responsabilidad por su propia vida. Puedes ofrecer perspectivas, puedes compartir experiencias, puedes estar presente. Pero el movimiento hacia el cambio es irreductible e intransferible —pertenece exclusivamente a quien va a transformarse.
Las organizaciones que comprenden esto dejan de intentar cambiar personas mediante programas, entrenamientos o exigencias. Empiezan a crear condiciones para que cada persona encuentre sus propias razones para querer transformarse. Dejan de tratar a los adultos como si necesitaran ser gestionados en cada detalle y empiezan a confiar en la capacidad de cada uno de responsabilizarse por su trayectoria —ofreciendo recursos, abriendo espacios, creando contextos, pero sin la pretensión de poder hacer por el otro lo que solo él puede hacer por sí mismo.
Lo que está en juego, al final, es la posibilidad de relaciones verdaderamente maduras —aquellas en las que puedes decir «hago mi parte, busco excelencia, mantengo integridad, y desde ese lugar puedo ofrecer al otro lo que realmente tiene valor». No porque te hayas vuelto indiferente al destino del otro, sino porque has comprendido que el cuidado verdadero nunca anula autonomías. Que el amor real no es fusión —es encuentro entre integridades. Que la ayuda genuina no sustituye —amplifica la capacidad del otro de ayudarse a sí mismo.
Y cuando habitas esta comprensión, ocurre algo liberador: dejas de cargar pesos que no son tuyos. Dejas de sentirte culpable por consecuencias que pertenecen a las elecciones de otros. Dejas de exigirte a ti mismo una omnipotencia imposible. Y, curiosamente, con eso te vuelves más capaz de estar presente de forma real —no cargando al otro, sino caminando a su lado. No resolviendo por el otro, sino ofreciendo compañía mientras él resuelve. No salvando, sino testimoniando con presencia genuina el proceso mediante el cual cada persona aprende a salvarse a sí misma.
Porque al final, la verdad más difícil y más liberadora es esta: cada uno tiene su propia vida para vivir, sus propias lecciones para aprender, sus propias elecciones y, por lo tanto, sus propias consecuencias para enfrentar. Y el mayor regalo que puedes darle a alguien no es ahorrarle esas consecuencias —es estar presente, con integridad y claridad sobre dónde terminas tú y dónde comienza el otro, mientras atraviesa lo que necesita atravesar para convertirse en quien necesita convertirse.
Yo mismo he traicionado esta verdad incontables veces.
He invadido existencias ajenas con la arrogancia de quien cree saber el camino mejor que el propio caminante. Me he esforzado heroicamente por ahorrar a personas que amaba dolores que, hoy veo, eran exactamente el fuego necesario para forjarlas. Me he callado y me he alejado cobardemente cuando mi presencia, aunque incómoda, podría haber sido un espejo honesto.
Estos errores no me hacen menos convencido de lo que digo aquí —al contrario: fueron ellos los que me enseñaron, en carne propia, que la única forma de aprender este delicado arte de «no salvar» es habiendo salvado demasiado y sufriendo las consecuencias de ello.
La madurez que describo no es un estado de perfección alcanzado; es un aprendizaje permanente, hecho de cicatrices que todavía arden cuando se las toca. Y es exactamente porque aún cargo esas cicatrices que me atrevo a hablar con tanta énfasis: porque conozco el precio de ignorar esta frontera y conozco también el alivio brutal que llega cuando finalmente la respetamos.
Hay aquí una verdad filosófica existencial sobre lo humano que insiste en intentar borrarse, pero que la experiencia vivida no nos permite ignorar: la condición de estar-en-el-mundo es constitutivamente solitaria y simultáneamente irremediablemente relacional. Estás arrojado a una existencia que nadie puede vivir por ti —cada respiración es tuya, cada elección es tuya, cada instante de angustia ante las posibilidades abiertas es radicalmente tuyo. Y al mismo tiempo, solo te vuelves quien eres a través de los otros, solo significas algo en relación a, solo existes como singularidad porque estás tejido en una trama de alteridades que te preceden y te exceden.
Este doble movimiento —la soledad irreductible de la existencia propia y la constitución relacional de todo lo que somos— no es un problema a resolver. Es la estructura misma del existir humano. Y cuando intentas borrar uno de los polos de esta tensión, cuando intentas vivir como si fueras pura autonomía aislada o pura disolución en el otro, no estás cometiendo solo un error conceptual. Estás traicionando la propia forma en que se da la vida humana.
Toda angustia genuina nace de la imposibilidad de resolver el paradoxo. No puedes no elegir —en cada momento estás arrojado a la necesidad de dar dirección a tu existencia, y nadie puede hacerlo por ti. Pero tampoco puedes elegir fuera del horizonte de sentido que fue tejido antes de ti, que se comparte con otros, que solo existe porque hay un «nosotros» antes de haber un «yo». Tu libertad es absoluta y tu inserción en estructuras que la condicionan es inescapable. Las dos cosas son verdaderas al mismo tiempo, y es en la sustentación de esta contradicción —no en su resolución— donde reside cualquier forma de madurez existencial.
Esto tiene consecuencias brutales para cómo entendemos la responsabilidad. Porque si eres radicalmente libre para dar sentido a tu existencia, entonces eres también radicalmente responsable por ella —no puedes culpar a las circunstancias, no puedes culpar al pasado, no puedes culpar a los otros. Cada momento es una posibilidad de inaugurar algo nuevo, de romper con determinaciones anteriores, de decir «no» a lo que parecía inevitable. Pero esa misma libertad vertiginosa, que te coloca como autor absoluto de tu vida, convive con el hecho de que no elegiste nacer, no elegiste el cuerpo que habitas, no elegiste las estructuras de significado disponibles en la cultura en la que fuiste arrojado. Eres simultáneamente autor y personaje de una historia que comenzó sin ti.
Y es precisamente ahí —en esa zona de indecidibilidad entre determinación y libertad— donde la cuestión de la responsabilidad por el otro adquiere su densidad real. Porque si reconoces en el otro la misma estructura existencial que te habita —esa condición de estar arrojado a una existencia que es simultáneamente libre y situada— entonces no puedes ni abandonarlo a su suerte (como si fuera pura libertad autodeterminada) ni sustituir sus elecciones (como si fuera pura determinación sin posibilidad de ruptura).
Lo que puedes hacer —y esto es todo y es mucho— es estar presente como testigo de la lucha del otro con su propia existencia. Puedes ofrecer lo que solo alguien desde afuera puede ofrecer: una perspectiva sobre posibilidades que, desde dentro de la situación, quizá no estén visibles. Puedes ampliar el campo de elecciones percibidas sin hacer la elección por el otro. Puedes recordarle al otro que es libre incluso cuando todo parece determinado. Pero la angustia de elegir, de dar sentido, de asumir responsabilidad por el propio proyecto de existencia —esa angustia es intransferible.
Y aquí reside algo que las relaciones contemporáneas frecuentemente no soportan: la exigencia de que cada uno sostenga su propia angustia existencial. Vivimos en una cultura que ofrece mil formas de fuga de esa angustia —distracciones, certezas prefabricadas, identidades prearmadas, guiones de vida que prometen ahorrarnos el terror de tener que inventar quiénes somos. Y en las relaciones, frecuentemente buscamos en los otros alivio para esa angustia —queremos que nos digan quiénes somos, que validen nuestras elecciones, que nos ahorren el vértigo de nuestra propia libertad.
Pero las relaciones maduras son aquellas en las que cada uno sostiene su propia angustia y, desde ese lugar, puede encontrar al otro no como solución a su vacío, sino como compañía en el cruce compartido de existencias que permanecen, en última instancia, radicalmente singulares. Es posible estar juntos sin fundirse. Es posible caminar lado a lado reconociendo que, al final, cada uno está caminando su propia travesía. Es posible amar profundamente sin exigir que el otro llene aquello que solo tú puedes llenar al asumir la autoría de tu propia vida.
Las organizaciones que alcanzan madurez suficiente para reconocer esta estructura existencial en sus miembros dejan de tratar a las personas como recursos a gestionar y empiezan a reconocerlas como existencias singulares en proceso de autoconstitución. Dejan de ofrecer soluciones prefabricadas y empiezan a crear espacios donde cada uno pueda confrontar sus propias preguntas. Dejan de prometer seguridad total y empiezan a cultivar la capacidad colectiva de habitar productivamente la inseguridad constitutiva de la condición humana.
Porque al final —y aquí llegamos al punto donde filosofía y vida cotidiana se encuentran sin mediaciones— no hay separación entre «quién eres» y «cómo te relacionas». Te constituyes en las relaciones. Pero solo puedes constituirte genuinamente si asumes que nadie puede hacer por ti el trabajo de dar sentido y dirección a tu propia existencia. El paradoxo permanece: eres quien eres porque hay otros. Pero solo te vuelves quien puedes ser cuando asumes, en la soledad radical de tu libertad, la responsabilidad por inventar tu propia vida.
Y quizá la sabiduría existencial máxima sea esta: aprender a amar al otro justamente en su alteridad irreductible, en su libertad que ninguna fusión puede capturar, en su soledad que ningún cuidado puede disolver completamente. Aprender a estar presente sin colonizar la existencia ajena. Aprender a contribuir sin sustituir. Aprender que el mayor acto de amor no es ahorrar al otro de su propia vida, sino reconocer en él la misma dignidad existencial que reclamas para ti —la dignidad de tener que elegir, de tener que dar sentido, de tener que asumir las consecuencias, de tener que inventar, momento a momento, quién está llegando a ser.
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce
#RelacionesMaduras #ResponsabilidadRadical #Alteridad #AngustiaExistencial #LiderazgoConsciente #FilosofíaAplicada #DesarrolloHumanoProfundo
¿Esta reflexión tocó algo que estás viviendo?
En mi blog encontrarás cientos de publicaciones originales que investigan con profundidad las dimensiones más complejas del desarrollo humano, de las relaciones sanas y conscientes, y de los desafíos de vivir con integridad en contextos organizacionales. Son textos que no ofrecen fórmulas listas, sino perspectivas que amplían tu capacidad de pensar por ti mismo sobre lo que realmente importa. Permítete ser provocado por reflexiones que emergen de la integración entre filosofía, psicología social y comportamental, y neurociencias aplicadas a la vida real.
Explora ahora: www.marcellodesouza.com.br
Você pode gostar

LA ILUSIÓN DE LA LIBERTAD Y EL NUEVO CAUTIVERIO DIGITAL: CUANDO LA DOPAMINA DECIDE POR NOSOTROS Y EL ALMA PIERDE EL RITMO
15 de maio de 2025
REFLEJOS DE NOSOTROS MISMOS: CÓMO NUESTROS OJOS MOLDEAN LA REALIDAD
12 de novembro de 2024

